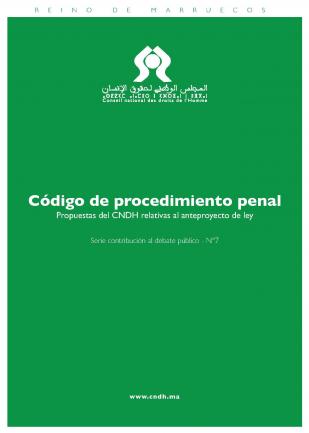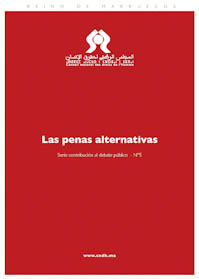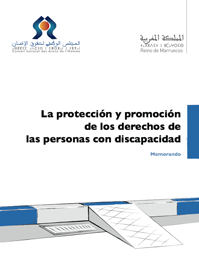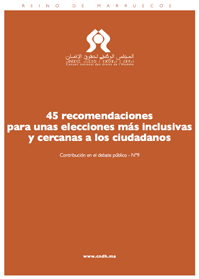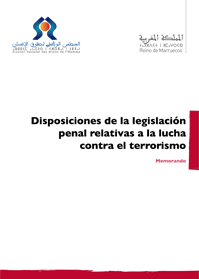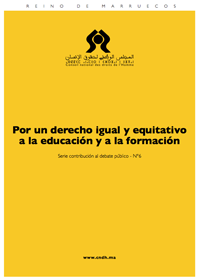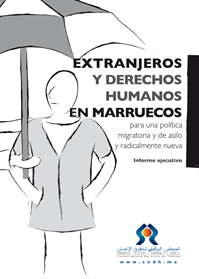Pena de muerte y filosofía del castigo
Desde la edad del castigo a la edad de la rehabilitación de los delincuentes, reales o supuestos, la humanidad cruza un largo recorrido de civilización. La abolición de la pena de muerte se inscribe en una tendencia histórica a la transformación profunda de la filosofía del castigo y de sus aplicaciones jurídicas.
La humanidad conoció muchas formas más o menos salvajes del castigo, que fuese “legítimo”, en el sentido de ser vinculado a actos socialmente juzgados reprensibles, o ficticiamente “legitimo” por prejuicios tribales, étnicos, nacionales, sexistas, gerontocráticos, raciales, religiosos, políticos u otros.
En su filosofía primitiva, aunque siempre vivaz en muchos medios sociopolíticos, el castigo, cualquiera que fuese su motivo, verdadero o alegado, debía ser directo, inmediato, doloroso, infamante, paralizante o mortal.
El monopolio de la violencia legítima por el Estado, supuesto representar a la colectividad, retira progresivamente a la víctima de un acto reprensible o a la multitud que reacciona ante dicho monopolio, el poder de sanción directa, aunque sea para hacerse justicia sobre una base supuestamente legítima.
Los progresos del reino de la ley y la independencia de la justicia formalizan, controlan y condicionan el castigo. Esto tiende a disciplinar las emociones individuales y colectivas ante los crímenes, incluso los más odiosos. El castigo ya no es inmediato, sino distanciado con relación al acto incriminado. Se pierde esa satisfacción inmediata y esa reacción en vivo de la necesidad de reparación o el deseo de venganza individual o colectiva. Se gana en garantía de equidad, en retroceso razonado y en derecho de defensa de los acusados, presuntamente inocentes hasta prueba de su culpabilidad.
En cuanto a los prácticas que infligen dolores, hándicaps o deshonras a las personas juzgadas culpables, la tendencia de fondo es de abandonarlos. Pegar niños, incluso autores de idioteces juzgadas gravísimas, tiende a estar prohibido. Azotar mujeres, afeitar su cabellera, o incluso enterrarlas vivas, por adulterio o por atacar al sacrosanto honor parental o marital ya no es conveniente.
De manera más general, las penalidades legales tienden a consistir principalmente en multas y en privación de libertad. Es decir, la filosofía del castigo tiende a consagrar el principio fundamental de la inviolabilidad de la integridad física de la persona humana, incluso acusada o condenada.
Todo castigo corporal tiende a ser rechazado como relevante de una barbaría pedagógica, parental, marital o judicial. La tendencia universal a la prohibición y a la penalización de la tortura va también en este sentido. Ya no se legitiman las sevicias infligidas a los individuos por la necesidad de extraer información anti criminales, aunque fueran de una importancia capital para salvar millares de vidas, como puede ser el caso en la lucha antiterrorista, por ejemplo.
Es cierto que el encarcelamiento, como privación de libertad, fue asociado durante mucho tiempo a sanciones físicas más o menos reconocidas y asumidas: privación sexual, desnutrición, suciedad, exigüedad, exposición a la violencia o a la violación por los carceleros o los demás detenidos. Después de todo se trata sólo de “presidiarios” o “reclusos” y todos estos “daños colaterales” de la detención carcelaria no parecían escandalosos y poca gente se emocionaba de lo que les pasaba.
Pero esta visión anormal de la pena privativa de libertad está en retroceso: el mundo carcelario se está humanizando; se está transformando en lugar de resocialización, recalificación y rehabilitación; los dolores privativos de libertad dejan el lugar a penas alternativas.
Permanece sin embargo este término “pena” él mismo connota la intención de infligir un sufrimiento y constituye un vestigio de la vieja filosofía penal. Habrá que encontrarle un sustituto terminológico congruente con la intención de rehabilitación y reinserción social que caracterizarán ahora en adelante el estatuto y las actividades imperativas o facultativas asignadas por las sociedades civilizadas a sus delincuentes.
Hasta ahora, la pena de muerte sigue siendo el ataque más importante a la integridad física de las personas. Es una negación del primer derecho de toda persona humana: el derecho a la vida. Contrariamente al asesinato cometido por un individuo o un grupo particular, sujeto a motivaciones baratas o a desordenes psicopáticos, la ejecución capital consiste en decidir fríamente, colectiva y serenamente la muerte de una persona humana. Al recurrir a esta práctica, una sociedad indica deliberadamente su creencia que matar puede ser la “solución” a cualquier problema de vida en sociedad. Consagra la idea que se pueda matar en cuanto se tiene “buenas razones”. Sólo queda a los criminales potenciales encontrar sus propias “buenas razones” para pasar a los actos más odiosos.
Es por eso que la abolición de la pena de muerte no permite solamente evitar todo riesgo de error judicial con la consecuencia irremediable que es la ejecución capital. Permite no solamente terminar con el calvario de los pasillos de la muerte y con los riesgos de la discriminación de hecho ante la muerte, a causa de la pobreza, del origen étnico, de la raza u otro, pudiendo siempre sesgar y tachar los juicios y las concesiones de gracia. La abolición de la pena de muerte tiene por virtud que la sociedad ponga a sus criminales probados o potenciales ante un modelo de civilidad, retención y respeto de la vida humana a vocación altamente educativa, disuasiva y rehabilitante. La lucha contra el crimen, incluso el más odioso, al recurrir a la pena de muerte cuenta sobre lo que hay de más repelente y más frágil en la sociedad humana: la violencia sanguinaria y su corolario, el miedo absoluto. La protección de la vida y la integridad física de toda persona humana, fuese criminal o no, cuenta sobre lo más noble en esta misma sociedad: el respeto del otro y la esperanza. Un criminal ejecutado es rápidamente olvidado y ya no tiene más problemas; incluso el de meditar su acto criminal. Un criminal en vida puede enviar a todo criminal potencial un mensaje de arrepentimiento, de rejuvenecimiento moral y reconciliación con el orden social y jurídico.
La abolición de la pena de muerte se inscribe en armonía con la tendencia histórica universal al respeto de la inviolabilidad de la integridad física de la persona humana en toda circunstancia. A menos que haya una grave recaída global en la vieja crueldad penal, las distintas sociedades, cada una según su ritmo, no podrán sino suscribir a esta abolición. Es un asunto de tiempo, pero también de toma de responsabilidad intelectual y de pedagogía social de las élites y masas portadoras de progreso de la civilización.